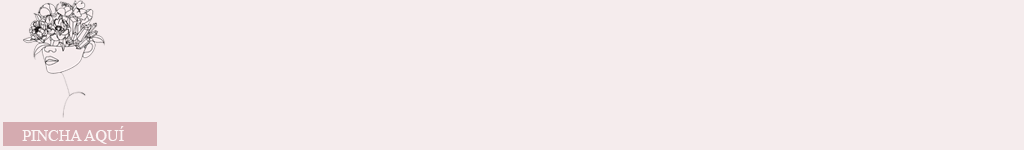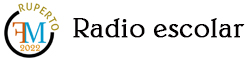El año pasado por estas fechas tuve una idea de esas que podrían parecer descabelladas dada la educación de hoy: para enseñar poesía al alumnado, decidí levarme libros del género a clase. A montones. Dejé grandes calvas en mi biblioteca personal porque reconozco que la del centro—que por cierto lleva el nombre de una gran poeta, Ángeles Mora, único Premio Nacional concedido a una nacida en Rute, recuerdo—, está bien equipada, pero adolece de grandes ausencias de más acá de los setenta. También les digo, estamos en ello. Pero a clase y para una primera toma de contacto no quise levarme garcilasos y quevedos, sino autores y autoras más o menos contemporáneos. No quiero ninguna historia con ningún purista de esos que dicen que la Literatura ha de enseñarse mostrando primero a los clásicos, porque solo así se entienden las letras como un continuum, más que nada porque igual no le faltaría razón. Lo que pasa es que como mis clases tengo que darlas yo, suelo usar mi material y mis libros, mis gustos y mis formas. Y yo soy de los que piensan que primero hay que entender un poco nuestro siglo, nuestro lenguaje, nuestro presente y luego arrancar la máquina del tiempo. Y ahora ya, que salga el sol por Antequera.
No di demasiadas pautas. Todos pudieron manejar numerosos libros. Quizá no menos de treinta. Pudieron buscar entre temáticas y autorías, entre biografías y referencias. Me gusta llamar a esta actividad La librería porque al final es eso mismo, como entrar y empezar a cotillear en busca de una próxima presa literaria. La cuestión es que luego eligieron un poema y propusimos un pequeño recital de poesía. ¿Qué quieren que les diga? No sé por qué metía al bosnio Izet Sarajlić para una actividad como aquella, aunque esté considerado como uno de los mejores poetas eslavos del siglo XX. Su poesía es dura, seca como solo puede serlo quien compone literalmente bajo las bombas. No obstante, escribió sus primeros poemas coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, en la que los camisas negras fusilaron a su querido hermano. El libro que yo me llevé se titula Sarajevo (Valparaíso, 2013), cuya historia no es ni más ni menos que la que se pueden imaginar: 1336 días en el mayor cerco a una ciudad de la historia moderna. El libro es la memoria de una guerra en vivo y sus versos arden todavía. En ellos, el ritmo es también un eco de las bombas. Dice el poeta y editor Fernando Valverde en su contraportada: «[su poesía] es el mayor testimonio poético de la Guerra de Bosnia. Salpicados de una fina ironía, de un conmovedor amor por los otros y de una resignación heroica, sus poemas son la narración desnuda de su dolor, símbolo de la tragedia de todo un pueblo». No puede condensarse mejor, por eso lo he copiado.
La cuestión es que uno de mis alumnos tomó el libro entre sorprendido y curioso. Buscó un poema, —ya no sé cuál—, y lo leyó en alto. Recuerdo que se produjo un gran silencio. Quizá era aquel que se llama Un infeliz afortunado. En él, aunque no quiero arruinarles el poema, el poeta se pregunta cómo puede alguien silbar ingenuamente por la calle por haber encontrado un tubo de estufa. Él mismo se responde: «Podrá al menos calentarse/ mientras espera a que lo alcance/ la metralla de una granada». A pesar del silencio, recuerdo que pensé que quizá lo habrían entendido a medias, que mi alumno lo habría escogido por el impacto. A veces las palabras pueden estallar también. Recuerdo que hablamos de la guerra en abstracto y que, pocos días después, mi alumno me comentó que fue a la librería a encargar Sarajevo. Entonces fui yo el que sufrió el gran impacto. Desde luego, la actividad había funcionado, ¿pero para qué necesitaría leer tanta amargura un muchacho como él? No tardaría mucho en averiguarlo.
Una clase es un hervidero de ideas y, a veces, también de curiosidades que se van entreverando. La literatura es expansiva y en ella una guerra son todas las guerras, como un amor son todos los amores. Por eso la otra mañana, cuando preguntaron por el conflicto Israel-Palestina intenté explicarles sin profundizar demasiado. Pero mi alumno, aquel que había leído a Sarajlić, levantó la mano. Ahí fui yo el que comprendió que la guerra nunca se entiende a medias ni en concreto. Siempre tiene la cara de los que sufren, la piel de los que mueren. Nunca es una victoria la guerra, por mucho que la política y su retórica barata quieran justificarla. Por mucho que nos la vendan, por mucho que la compremos. Lean a Izet Sarajlić como pueden leer a muchos otros. Si queda algo de cordura, la encontrarán ahí.
¡DESTACAMOS!