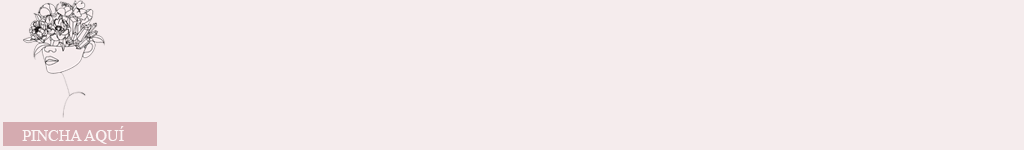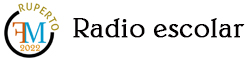“Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados”.
Dedicado a todos los que han tenido una depresión, la tienen, han sufrido o están sufriendo, porque siempre debe haber esperanza.
Aún recordarás la melodía de Vángelis que sonaba con un saxo de fondo, cuando el replicante le decía al protagonista de Blade Runner que se perderían aquellos recuerdos y vivencias que él había tenido, debido a una existencia limitada, ya programada con anterioridad, que llegaba a su fin. No te acordarás tal vez de sus palabras, que sonaban solemnes, dobladas por Constantino Romero, pues nos trasladaban a lugares extraños y lejanos.
Con frecuencia, me dijiste de forma lacónica que tu día a día era monótono, que lo que hacías apenas importaba a nadie, que te levantabas sin energía motriz que te diera fuerza para emprender, que sólo amanecías como un zombi que se dirigía sin pensar hacia la cocina, la salita o el baño, para deambular sin sentido en ocasiones por sus rincones y sus sombras. La memoria te retenía en un pasado mejor, en el que podías asir otros afectos, la cercanía de otras personas que ya no estaban. Te sentabas y te afloraban momentos junto a ellas, y también te sucedía en pie, mientras parecía de te movías, aunque únicamente se movía tu cuerpo, porque tu mente estaba imbuida en un pasado recóndito que simulaba alegrarte, pero que no dejaba de dar vueltas en un laberinto sin salida. Parecía un viaje a ninguna parte que te aprisionaba, al mismo tiempo que te consolaba durante ligeros instantes soñados, algo aparentemente incongruente para nosotros, pero no para ti. Tú no deseabas ese paréntesis, pero te vino obligado y te ataba a quedarte quieta, a empequeñecerte en tus deseos de progreso y tus metas futuras. Algunos días tardabas en levantarte de la cama, no porque durmieras, sino porque tu peso parecía ser diez veces mayor y te empujaba hacía abajo, sin dejar erguirte hacia la vida, hacia una sonrisa o un placer. Incluso dejaste de creer en poder disfrutar de nada, abandonada a la nada y al vacío, que por momentos te provocaba incluso un escalofrío, al pensar que podías perderte definitivamente y desaparecer para siempre. Pero lo que más te angustiaba es que no tenías fuerzas ni capacidad por ti sola esos días para lograr cambiar las cosas. Dormías mal o no dormías, e incluso había días que podías dormir de luna a luna de una vez, por cansancio o por hastío, o también por una anergia o anhedonia intensas. Comías poco, y casi siempre sin hambre, llegando a perder peso. No tenías ganas de ir a ningún sitio, ni fuerzas, ni deseo…, ni buscabas aquello que te agradaba antes.
Pensaste incluso que nunca más podrías divertirte ni complacerte con nada, ni sentir el querer completo de nadie, ni siquiera de los que estaban a tu lado preocupados por tu inacción, tu incapacidad y tu sufrimiento. Alguien nos dijo que tu congoja, tu declive y tu abatimiento incluso, te embotaban y se notaba esa alexitimia que impedía brotar tus expresiones de antaño. Te invadía la culpa, la vergüenza y el desánimo, no creías que pudieses volver a recuperar tu energía, y que eso te llevaría posiblemente a la ruina. No supiste qué podía haberte pasado, qué te había provocado entrar en aquel hoyo de penumbras, y tampoco por qué. Fuiste antes una persona sana siempre, que no consumía tóxicos ni frecuentaba tugurios, que no fantaseaba con mundos imposibles ni ideas irrealizables, que transitaba por el camino de la realidad y la bondad, con una educación y conducta ejemplares. Pero no pudiste dejar de sucumbir a la caída, en un cuadrilátero en el que encontraste la derrota sin ver a un contrincante aguerrido o a otro enemigo. Era difícil saber qué ocasionaba lo que te pasaba, y muchas veces quisiste echarle la culpa a alguien o a algo, pero sabías que nada de eso tenía que ver con su origen. Los que estaban a tu lado relacionaban tu apatía y tu abulia con alguna situación, siempre de una manera casual muy superficial, vaga, deslavazada e inconexa. Te decían además que deberías animarte y hacer cosas, que tenías “que poner parte de ti”, como si tú no quisieras salir de ese abismo oscuro, como si encima estuvieses así porque lo habías querido.
No te sentiste entendida. No creíste que comprendieran tu dolor o tu pérdida. Porque supiste al final que tu mente asoció ese desconsuelo con tu soledad, con esa soledad que solo se siente cuando tienes alguien al lado y notas que te falta otra cosa, u otro alguien, o así lo piensas o lo crees. Te convencieron de que te pusieras en tratamiento, para que contaras tu pesar a los profesionales, que te ayudaron a aliviar progresivamente tu enfermedad, que ya aceptabas, porque incluso al principio no creíste que fuera un mal que curar como otros, sino un castigo, algo que faltaba o que dolía, pero no un lodo enfermizo que podía mejorar o sanar con el tiempo, y con ayuda. Contabas que al principio todo apoyo parecía resultarte nulo, a veces incluso dando la sensación de que te molestaba, de que solo querías estar sola. Me dijiste después, que, en efecto, eso es lo que querías entonces, que no te apetecía nada más.
Pasaban poco a poco los días, las semanas y los meses, cuando una mañana te levantaste con otra expresión en tu facies y sonreíste. No supe en ese momento si era un gesto enmascarado o genuino, pero progresivamente yo también comprendí que pudiste asomar a la superficie, abrir la tapa del pozo y comenzar a secarte. Entendí que renacías, que brillabas, que tu melancolía había dado paso a una naciente resiliencia, que simplemente, volvías a ser tú. Y me lo corroboraste, al susurrarme, cercana, que enderezabas la cerviz, que mirabas arriba para contemplar una alborada, que te cuidabas, saltabas, cantabas, bailabas, disfrutabas y reías. Y más aún cuando me dijiste, con una mirada briosa e iridiscente, que esos días nublados pasados, llenos de desaliento, no habían sido nada más que lágrimas en la lluvia…