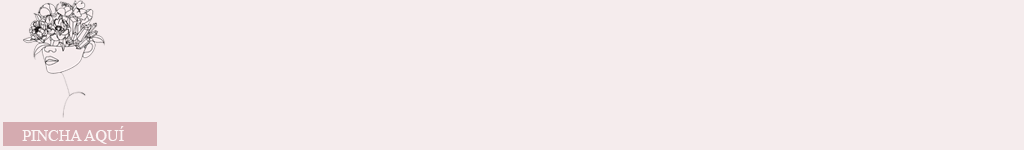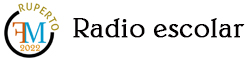En el año 2009 tuve el honor de ser el pregonero de las fiestas carmelitanas. Tenía entonces veintidós años. Me dijeron, aunque desconozco si sigue siendo así, que ostentaba con ello otro orgullo en el cargo: ser el más joven que hubiera elaborado un pregón en Rute a la Virgen del Carmen. Como la juventud es atrevida, atesoré mis palabras con los máximos cuidados y respetos, pero también con el arrojo que solo mi corta edad podría permitirme. Es un cargo que se ha entendido de importancia, con ecos de renombre, con más o menos calidad poética, pero siempre de una calidez y un cariño enormes hacia nuestro pueblo. Todo el mundo me decía que normalmente los pregoneros usan su experiencia al lado de la patrona para glosar sus maravillas, para elaborar unas palabras que colaborasen a ensalzar la relevancia de su presencia en nuestro pueblo. Pero, ciertamente, a lo que yo podía aferrarme era a los miembros de mi familia como símbolos para hablar de los universales de nuestro pueblo, de la cercanía que unos y otros pudieran tener o haber tenido. Hasta ahí puedo decir que quedé realmente contento con el contenido de lo que dije aquel 14 de agosto. Y lo mejor: pocas cosas de las que haya escrito siendo tan joven sería capaz de firmarlas hoy día como lo haría con muchas de aquel pregón. Creo que decir esto ya es bastante.
Quizá la cuestión por la que les hablo de aquel texto es por lo que ocurrió a continuación, algo en lo que llevo reflexionando también los últimos años de mi experiencia como escritor. Terminar un texto es una decisión complicada en la que el tiempo juega un papel decisivo, sin duda; si se acaba el tiempo, el texto debe darse por terminado, eso desde luego. Para otros casos existen los llamados «lectores alfa» y que no son más que esos buenos amigos a los que todo escritor pasa sus textos antes de entregarlos a una publicación. Y, tras todos los consejos, arreglos, ensayos en voz alta —que también deben realizarse para una novela—, evidentemente, vendrá la crítica. He tenido mucha suerte hasta el momento con las críticas a mi trabajo. No lo digo porque todas hayan sido buenas, sino porque en su gran mayoría han sido respetuosas. De todas he aprendido algo, de todas he comprendido no qué cosas debía cambiar, pero sí cómo una obra que sale de mí va a ser tomada en cuenta. Hay incluso estudios de esto que se imparten en las carreras de filología, las llamadas «teorías de la recepción». Y he aquí el punto al que les traía: una de las críticas a aquel pregón, hecha además por una persona que había ocupado el mismo cargo con anterioridad, fue que mi texto estuviese «cargado de política». Eso, por lo que fuera, le disgustaba, le distraía del centro del asunto y hacía que su opinión, tan respetable como la que más, fuera negativa. Sin embargo, yo que provengo de una escuela que dice directamente que todo texto es inmanente a su radical historicidad —es decir, que todo texto es hijo de su tiempo y de quien lo ha escrito y, por tanto, no se pueden separar de él ideas, prejuicios, posición socioeconómica, cultural, etc.— , no entendía cómo pretendía mirarse un discurso tan obviamente subjetivo, retórico y poético, pretendiendo exorcizar conceptos como que hubo una época en que los ruteños y ruteñas tuvieron que marcharse a Madrid y Barcelona, como poco, para poder tener un trozo de pan que llevarse a la boca. Por supuesto, cada uno se las compone como puede.
Precisamente ahora que ando escribiendo una nueva novela sobre el tema, se me ha venido aquello a la cabeza. Porque no quiero hacer un texto vacío de política, porque no entiendo la Literatura —sin pretensiones de llegar a escribir algo que pudiera considerarse como tal— que busca alejarse de un yo político. Porque escribo para ejercitar la memoria, la individual y la colectiva, y para romper de una forma directa con críticas como aquella. Escribir es como gritar donde se espera el eco. Y yo grito un pasado con el que pueda entenderse un futuro mejor. Porque ese pasado es el que a mí me acercaba a las fiestas patronales, el de los emigrantes, a los que cariñosamente o no hemos llamado muchas veces «tragapavos», y que no se fueron porque eligieran vivir lejos de Andalucía, de Córdoba, de nuestro pueblo. Se marcharon porque tuvieron que marcharse, por hambre y miseria. Porque, como decía el humorista Manu Sánchez, «esta era tierra de pobreza y servidumbre». Con los años, fundaron asociaciones, colectivos de vecinos de Rute como las casas de Rute en Madrid o en Barcelona, que les devolvían la identidad a base de reuniones, festejos y visitas cuando podían a nuestro pueblo. Personas como Pepe Jiménez, mi tío abuelo, que tiene una calle con su nombre de la que pocos recordarán su origen. Personas como todos los que volvían en agosto para gritar vivas a la Virgen del Carmen. Personas que siempre pensaron en si volver a un pueblo que tanto había cambiado ahora que habían cumplido con una vida en las ciudades que las acogieron. Porque volver tras las jubilaciones era como emigrar dos veces. Porque al final, Ítaca no los había engañado, seguía allí tras el viaje, pero resultaba imposible reconocerla. Y a pesar de todo, muchos nunca dejaron de abrazarla.
Escribir sobre la emigración andaluza en el Día de Andalucía también es un acto político. Porque tampoco entiendo la celebración sin reivindicación, sin memoria. Qué le vamos a hacer. Tampoco hoy, 28 de febrero, día en que finalizo este artículo termino de encajar en la celebración que la Junta de Andalucía hace de lo que ella misma ha llamado «Día de la bandera». Es bueno tener dos días, pero no habrá nunca un 28F sin un 4 de diciembre. Más Blas Infante. Más reconocimiento. Pan con aceite en los colegios, sí, pero mayor peso en las instituciones.
Si ya saben cómo me pongo…
¡DESTACAMOS!