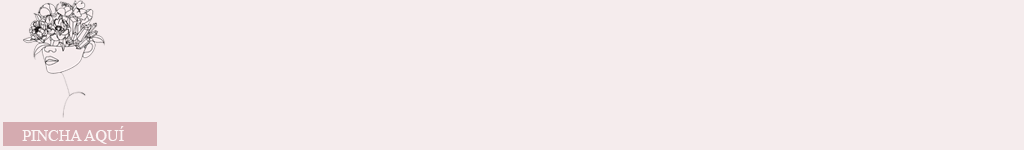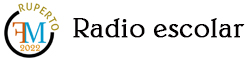“Las cosas no se dicen, se hacen,
porque, al hacerse, se dicen solas”.
Woody Allen
Quizás una de las características inherentes al ser humano (al menos, a muchos de ellos) sea la contradicción, el decir una cosa y hacer justo la contraria. Se nos vienen a la cabeza ejemplos de políticos que predican una cosa y hacen otra, o de personas que, sin reparos, acuden al templo piadosamente, mientras hacen polvo a su hermano. O aquellos que, después de años sin pisar una iglesia, tiran la casa por la ventana cuando su hija/o hace la primera – ¿última? – comunión.
La incoherencia es de las cosas más desconcertantes que puede haber en la vida, aunque quien actúa con doble moral a pocos puede engañar, al menos por mucho tiempo. Rápidamente se le cala. Su inconsistencia moral le deja en evidencia y le delata y en las víctimas de su hipocresía los daños pueden ser irreparables, porque dejarán, acaso para siempre, de creer en los demás. La falsedad hace estragos en las almas nobles que creyeron que les quería quien dijo quererlas, o que, si llegaba al gobierno tal o cual partido, subiría la pensión y el paro bajaría… Del dicho al hecho va un trecho. ¡Qué cierto! “El prometer no empobrece”, que dijo Quevedo. Es difícil ser consecuente con lo que se piensa y poner en práctica las convicciones. Con frecuencia “bien predica el ayunar el que acaba de almorzar”. Es más fácil sermonear sobre lo que se debe hacer que hacerlo, hablar de compromiso que comprometerse, guardar la ropa más que nadar o, sencillamente, limitarse a ver cómo otros nadan. Pero quien traiciona a otros se traiciona a sí mismo primero y no tiene ya nunca más cara con la que mirarse al espejo, por dura que la tenga. Llega a creerse su propia mentira y a acomodarse en ella. No es complicado detectar su incongruencia, que resulta patética.
Con la gente falsa ocurre como con las monedas que también lo son: alguna que otra vez nos la cuelan sin darnos cuenta y nos reprochamos haberla creído o haberle hecho incluso un hueco en nuestro corazón, que solo ocuparon por conveniencia, mientras les interesó, para luego darnos de lado como se deja un objeto oxidado, como un pañuelo de papel tirado después de usarlo. Con el tiempo se pierde la fe en las palabras, si las acciones no las acompañan. Son las obras las que más importan. ¿Adónde está quien dijo que contáramos con su compañía para lo que hiciera falta? ¿Qué fue de tanta promesa, de aquellas personas que decían que no iban a abandonarnos nunca y les faltó tiempo para hacerlo? ¿Dónde quedó el entusiasmo de los que abrazaron un ideario para luego traicionarlo? Por eso, aunque los discursos estén bien elaborados, nada más conmueven de verdad los gestos: llamar, más que decir “te llamaré”; verse, en lugar del manido “a ver si nos vemos”; hacerse presente, en vez del consabido “aquí me tienes, si me necesitas”. Obras son amores y por ellas se conoce a la gente. El resto suelen ser monsergas, frases vacías de contenido, patrañas que se sueltan en balde, peroratas huecas.
Y llega un momento en que, con respecto a los demás, únicamente creemos en lo que vemos: en el cariño demostrado y sincero. Instalados a menudo en la incredulidad, a nuestro pesar, ya solamente nos fiamos de lo que, por real, no deja lugar a dudas. Todo lo que se diga es vano si no lo acompañan los hechos. Platón acertaba al decir que “las palabras mueven y los ejemplos arrastran”. Es la única manera de influir sobre los demás. Lo que vale es lo que hacemos, las buenas intenciones que dejan de serlo y se plasman. Y solo cuenta la alegría que se reparte, el dolor que se calma, la soledad que se quita, el cansancio que aliviamos. Somos el hambre que aplacamos, la sed que logramos saciar, el cariño que traspasa las palabras y se encarna. Y solo seremos creíbles si entre lo que decimos y hacemos no hay divorcio, si los hechos son de nuestro pensamiento y sentimientos su traducción más exacta. Si vivimos de modo acorde a lo que pensamos y no engañamos a otros ni nos estafamos haciendo lo contrario a lo que postulamos. Si podemos tener como almohada una conciencia tranquila y reconocernos cada día al levantarnos porque no jugamos a mentir sin que nos pillen, sino que vamos de frente y por derecho, con la cabeza alta de quien pone empeño en concretar lo que cree y siente en acciones cotidianas, sabiendo que todo lo que no sea eso es un puro cuento y que, aunque lo contemos, nadie acabará creyéndonos. Ni podremos mirarnos serenos al espejo.