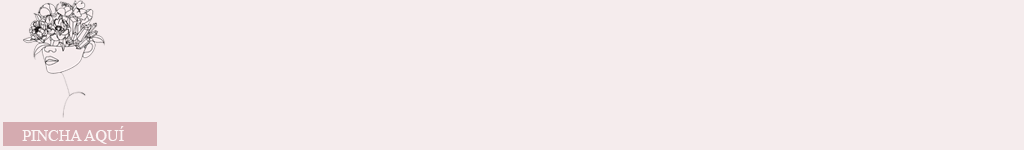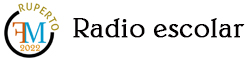“Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos”.
A Antonio Cruz Gómez,
al que tanto le gustaba leer el periódico.
Que descanse en la paz que mereció su bondad.
Uno de los hallazgos más tristes y desazonadores del ser humano es descubrir que la maldad existe, que todos llevamos dentro su gen y que hay quienes, a lo largo de la vida, proceden a darle rienda suelta en mayor o menor medida.
La maldad está ahí, agazapada en el ser humano, y se hace presente de mil maneras diversas. A veces, se desata de modo feroz y acaba con la vida de semejantes, incluso niños indefensos e inocentes. Otras, adopta formas más sofisticadas y se disfraza de engaño, de traición sellada con beso de Judas, de deslealtad o desagradecimiento y, a menudo, de cruel indiferencia.
Puede ser que ni siquiera se sea consciente de ella. A veces, convencidos de que ser bueno es no hacer nada malo, creemos que con eso basta, ignorando que serlo es, más bien y sobre todo, hacer el bien que esté a nuestro alcance. A nuestro alrededor tenemos ejemplos de buena gente, que se desviven por los que tienen al lado, y de malas personas, ruines, maledicentes, crueles.
Cada vez que las noticias informan de un asesinato, tendemos a pensar que su autor no puede estar bien de la cabeza, y no siempre es así. Y es que es difícil aceptar que hay gente que disfruta haciendo daño y que, por buscar su propio interés, son capaces de llevarse a quien sea por delante. Cuesta encajar la maldad, tan maquillada por la doble moral y la hipocresía, tan silenciosa, escondida incluso detrás de las buenas formas o del aparente cumplimiento de un decálogo moral. Maldad que nunca tiene justificación y persigue un fin egoísta siempre. Maldad incapaz de ver al prójimo de cerca, de compadecerse, de ponerse en la piel del que sufre, del abandonado, del que es víctima de burlas y mofas, del solitario.
Imposible erradicarla. Hay que aprender a convivir con ella a diario, sortearla, defenderse de ella, rodearse de gente buena, aunque no haya garantías: quien menos se espera se vuelve a veces enemigo o nos dispensa de pronto, implacable e inexplicablemente, el más contundente desprecio. Frente a la maldad estamos siempre inermes. El enemigo acecha. Pero, si bien se mira, la bondad la supera, no solo moralmente, sino porque hay mucha gente buena por el mundo. Solo hay que tener la suerte de topársela. Personas desinteresadas, generosas, amables, que hacen el mundo mejor con su sola presencia. Lo que pasa es que la maldad es más ruidosa, suena más, abre telediarios y ocupa titulares de periódicos, aunque, al contrario que la bondad, que despierta admiración – y también algunos recelos y risas malévolas o sardónicas en los listos de turno -, la maldad apena porque muestra a las claras las mezquindades humanas, con frecuencia imposibles de soslayar.
La civilización y la educación son intentos afanosos por ofrecer pautas de comportamiento que limiten el comportamiento violento y permitan o faciliten la convivencia. Pero hay un reducto ineluctable de maldad latente en el fondo de algunas personas, como un resorte que, cuando menos se espera, salta. Ni la amenaza de una condena a prisión perpetua amedrentaría a quien tiene previsto acabar con la vida de otro. Por un lado, está comprobado que en los estados de Estados Unidos donde existe la pena de muerte es mayor la tasa de homicidios y asesinatos que en aquellos donde no existe. Por otro, recluir a una persona de por vida en la cárcel pondría a salvo a la sociedad del peligro que entraña, pero habrá que ver si, en el caso de España, ello es compatible con la exigencia constitucional de que las penas estén orientadas a la reinserción. ¿Se reinserta un asesino? Difícilmente. Pero las penas no pueden tener por finalidad solo la venganza. Cuando la sociedad, tras un crimen horrendo, pide “cambio de leyes”, sería bueno saber que en nuestro país ya hay penas muy elevadas y que están para imponerse cuando proceda y cumplirse íntegramente y sin concesiones.
Ni la pena de muerte ni la cadena perpetua conseguirán librarnos de la maldad. Lo vemos a diario. El ser humano es capaz de las conductas más loables y de las más abyectas y deplorables. Habrá que andarse con ojo, confiar en que no seamos objetivo de alguien con intenciones perversas, reforzar la seguridad y la prevención de posibles conductas delictivas y apelar, esperanzadamente, a la bondad que hay – o debería haber – en toda persona. Porque la bondad es lo único que salva de un naufragio al mundo, lo que hace quitarse el sombrero. Malvados y listillos sobran. La bondad, más de una vez, quiere – y debe – abrirse paso. No la estorbemos. De ella depende en gran medida la felicidad que ansiamos.