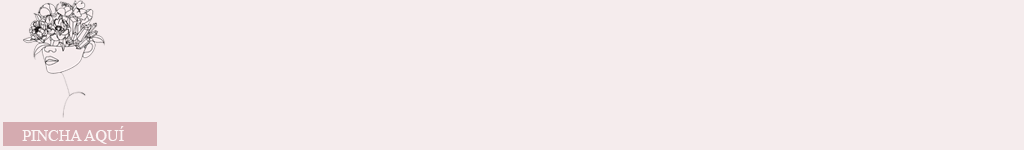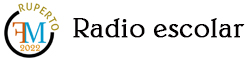Así hoy me descubro,
en este siglo aciago,
esperando milagros cibernéticos
y el cantar de los pájaros al viento.
Javier Benítez Láinez
Prácticamente han desaparecido de las calles. A duras penas, de vez en cuando, se ve alguna. Hubo un tiempo sin móviles, incluso sin teléfono en la casa, en que las cabinas eran muy socorridas. Más de una vez, se tragaban, enteras, las monedas sueltas que habíamos echado para hablar. Y con frecuencia se cortaba la conversación abruptamente, en lo más interesante. A veces, eran usadas por graciosos para gastar bromas sin que se reconociera su número, o por enamorados platónicos que se contentaban con que la voz esperada descolgara el teléfono. Eran otros tiempos…, ya enterrados. Ahora, eliminadas casi todas del paisaje urbano, alguna cabina aún resiste y nos sorprende, y auxilia al que se ha quedado sin batería en el móvil y necesita llamar urgentemente. Y entonces vuelve de pronto, salpicándonos de nostalgia, aquel tiempo en que desde una cabina llamábamos, mientras se comprobaba lo rápidamente que se agotaba el saldo cuando se hablaba, con palabras salidas a borbotones del alma. La vida bullía en la calle mientras telefoneábamos y acortábamos distancias. Ahora tenemos todo el día el móvil en la mano y no necesariamente estamos más comunicados. No deja de sorprender que gente casi desconocida figure enseguida entre nuestros contactos. Basta que casualmente tengamos su teléfono, para que automáticamente nos aparezca su foto en el móvil, como si fuéramos viejos conocidos. Muchos, cientos de números, guardamos en el teléfono. La mayoría se limita a estar. Ni nos llama ni escribe jamás. Como mucho, se para a ver si hemos cambiado la foto o estamos conectados en este momento, o comprueba cuándo lo estuvimos por última vez. Ya no hay que ir a locutorios para llamar, ni hacer cola para poner una conferencia telefónica. Y la tarifa plana permite hablar ajenos al inexorable y veloz paso del tiempo. El teléfono móvil se ha vuelto imprescindible, casi irrenunciable, facilitando enormemente la comunicación, aunque no siempre mejorándola. Se ha convertido en un apéndice nuestro y el uso que le damos nos delata. Hay quienes nos bloquean o dejan de bloquear, según les da, quienes se hacen presentes a diario con una frase animosa, una foto, un chiste o un meme que nos arranca una sonrisa. Y quien está ahí, en silencio siempre, que es como no estar.
Lejanos quedan los años en que las llamadas no eran diarias y hablar por teléfono era un ritual, no digamos ya si se hacía desde el extranjero, que resultaba, y sigue resultando, carísimo, salvo que se haga por Internet. En más de una residencia universitaria, allá en Alemania, las habitaciones no disponían de teléfono y, si recibíamos una llamada desde España, sonaba en ellas un timbre que anunciaba que alguien nos llamaba. Acudíamos entonces corriendo al teléfono común que había en la entrada y allí escuchábamos, milagrosamente cercana, la voz de nuestros padres que estaban lejos y querían saber si comíamos bien, si llovía mucho, si nos faltaba algo y cuándo volvíamos… Todo este mundo extinto revive aún y reverdece cuando, cada vez menos, encontramos una cabina sin esperarlo. La mayoría, ya desmanteladas, serán chatarra, piezas de museo en algún caso, reliquias de una época en que se hablaba desde ellas. Al ver alguna de las pocas que quedan, dan ganas de hacerle una foto para recordar cómo eran… Una sensación extraña, anacrónica y dulzona, nos envuelve y de nosotros se apodera si, por azar, volvemos a usar una de ellas. Es entonces cuando nos vemos con algunos años menos, rebosante el alma de sueños, acortando con nuestra voz los kilómetros, pareciéndonos que estaban trucadas porque se tragaban el dinero deprisa y nos dejaban con la miel en los labios y la palabra en la boca, siempre pendiente…
Hoy es más fácil comunicarse. Quien nos quiera localizar, nos tiene a la mano. Acaso no lo haga nunca o hasta nos borre de sus contactos. Los móviles no siempre acercan. La lista de contactos está llena de gente que no nos echa cuentas, pero que un día, cuando faltemos, fingirá lamentarlo. Así somos los humanos: incomprensibles, contradictorios, comunicados y, a la par, inmensamente aislados porque los móviles no conectan corazones helados. Estamos hiperconectados, pero la conexión de almas rara vez se produce. Acumulamos contactos, pero pocos son los que de verdad valoran tenernos a su lado. Acaso algunos nos estén sobrando. De nada sirve tener nombres en una lista de contactos, perfectamente ordenados, que no nos hagan caso. Quizás sólo merezca la pena tener a aquellos que nos harían bajar a la calle a llamarlos desde una cabina, aunque estuviera nevando. Y que fuesen capaces de hacer lo mismo sin dudarlo.