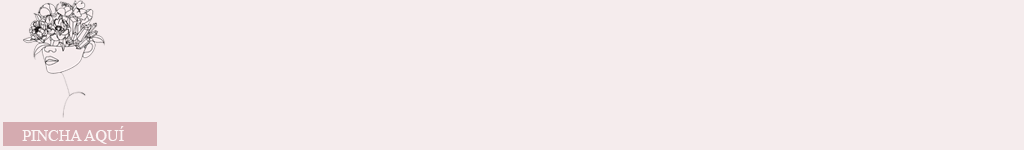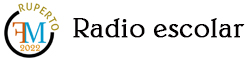A Loreto Garrido, Lore, “el Gallero”,
que horneó hojaldres y endulzó la vida de muchos ruteños.
Que en paz y en nuestra dulce memoria descanse.
“Teme al miedo.”
“De lo que tengo miedo es de tu miedo.”
“Como soplo son los días del hombre”, se lee en el salmo 144. Basta un virus, imperceptible a simple vista, para enfermarnos de repente, agravar dolencias o acabar con nuestra vida. Desde que empezó este año, las noticias sobre el coronavirus COVID-19 han cundido rápidamente y el miedo a contraerlo se extiende por todo el mundo, a más velocidad incluso que el propio virus. Miedo a viajar, a darse las manos, a saludarse con besos. Es como si, de repente, incluso en países tan dados a la efusividad en el saludo como el nuestro, estuviéramos copiando de otros donde son mucho más comedidos en sus muestras de afecto.
El miedo es inevitable. Nos alarman las cifras de muertos y contagiados, aunque muere mucha más gente por hambre en el mundo sin que, aparentemente, nos alteremos, seguramente porque pensamos que eso no nos va a tocar. En cambio, frente a este dichoso coronavirus nos sentimos indefensos, expuestos a la incertidumbre. Tomaremos todas las medidas de precaución posibles, aunque revolotea sobre nuestras cabezas la idea – casi siempre muy cierta – de que todas son pocas porque no se sabe por dónde puede venir el virus.
Acostumbrados como estamos a controlar los canales de la tele a golpe de mando a distancia y a que los móviles nos obedezcan con solo pulsarlos, cuesta aceptar que hay cosas que se nos escapan y no obedecen a nuestros designios. Casi siempre son las cuestiones más importantes las que se nos muestran esquivas. No controlamos la salud, siempre vulnerable, ni tenemos a nuestro antojo los afectos ajenos, ni está en nuestra mano la suerte, buena o mala, y escapan a nuestra voluntad los serpenteantes caminos que toma el azar. El virus nos recuerda nuestra fragilidad, tantas veces olvidada cuando nos creemos inmortales y hasta nos atrevemos a ir de sobrados por la vida.
El miedo es legítimo. Se tiene y punto. Pero debemos evitar extenderlo. Porque inventa o exagera realidades y paraliza, y porque la propia vida en sí es peligrosa. Cada día nos exponemos a riesgos y no nos paramos a pensarlos. Si lo hiciéramos, no saldríamos de nuestra casa. Cogemos el coche o el avión y no pensamos que nos vaya a pasar algo. Y, si nos asalta ese mal pensamiento, rápidamente lo descartamos. De lo contrario, no viviríamos. El miedo no tiene fin ni cabo. Se puede temer al contagio, a la enfermedad, al dolor, al propio miedo. Aunque va a su aire, por libre, el conocimiento, la información y la sensatez ayudan a mantenerlo a raya. Alguno se siente siempre, pero se puede evitar que nos domine y se apodere de nosotros, haciendo que desistamos de hacer tal o cual cosa sólo por miedo. Y tenemos, desde luego, que huir del rechazo a los chinos y a lo que venga de ese país, heredero de una cultura milenaria, que no debe sino merecernos e inspirarnos respeto. Ya Blasco Ibáñez, en La vuelta al mundo de un novelista, mostraba su profunda admiración por este pueblo sabio.
El coronavirus viene a recordarnos que no lo podemos todo, que no hay vacuna para todo lo que nos provoca miedo; que – haciendo un guiño a José Luis Cuerda – somos contingentes, aunque nos creamos necesarios; que estamos, en fin, de paso y la vida apenas si es un intervalo. No conviene olvidarlo. Basta un virus, una bacteria, un revés del destino, para torcer planes, interrumpir el curso previsto del calendario y desconvocar para siempre citas concertadas por adelantado.
En su vulnerabilidad reside, en buena medida, el valor de la vida, aunque lo efímero de su paso aboque irremisiblemente a la melancolía o al estrés de querer aprovecharla al máximo porque se nos va, a veces sin previo aviso ni ultimátum. Por eso, urge siempre vivir. No sólo porque no sepamos el día y la hora en que nos vamos, sino por la condición transitoria de nuestra existencia. Estamos condenados a amar lo que rápidamente huye y a vivir permanentemente con la extraña – y a menudo ingrata – sensación de que todo lo bueno se nos va antes de lo que quisiéramos y sin poder evitarlo.
Ojalá el virus sirva al menos para que aumentemos la higiene y valoremos aún más la salud, que en un momento puede perderse. Y para convencernos, aunque sea a la fuerza, de lo poca cosa que somos, por más que nos las demos de importantes. Estamos, a menudo, a merced de la naturaleza y sus desaires, de la enfermedad y sus azotes, y del miedo, virus terrible que hay que combatir y no dejar nunca que carcoma nuestros sueños. No podríamos perdonárnoslo.