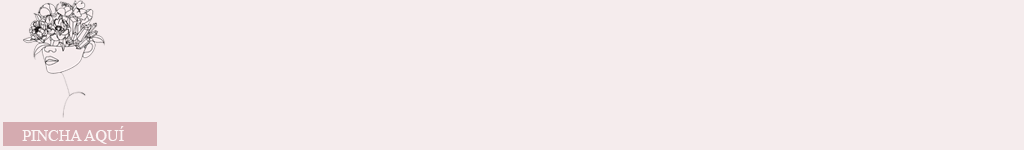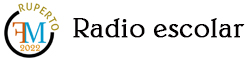Este fin de semana he participado como asistente en uno de los itinerarios histórico-emocionales que está organizando la Universidad de Jaén titulado «Recuperando la memoria histórica y democrática de la ciudad de Jaén» y que coordina el profesor Santiago Jaén. A lo largo del recorrido, el docente se esmeró en explicar durante un agradable paseo el escenario de una guerra propia. Mostró imágenes, mapas, datos. Nos ilustró con historias personales de vidas y de finales funestos, y las mezcló con la memoria de una ciudad que sufrió el bombardeo de los aviones nazis.
El 1 de abril de 1937, nos explicó Jaén, cuando varios aviones alemanes cedidos al ejército franquista bombardearon la ciudad, provocaron la muerte de 157 personas, más de 200 heridos y la destrucción de numerosos edificios. Y a pesar de que llegó a mostrarnos las imágenes —casas derrumbadas por la acción de las bombas y calles llenas de cascotes—, nada nos sobrecogió tanto como las mordidas que las bombas habían arrancado a las paredes de la iglesia de San Ildefonso. Esos bocados a la piedra todavía permanecen en un acto por devolvernos la memoria de todos. Están ahí al alcance de cualquiera para mostrarnos los desastres de la guerra.
Fue en una de las calles cercanas a la iglesia donde Jaén puso palabras —en boca de un escritor que no alcanzo a recordar— al desastre. En su descripción de este momento dijo que hay un importante detalle que se repite tras cualquier bombardeo a los civiles, y no es otra cosa que el silencio. Silencio de calma tras la tormenta. Silencio sordo. Un silencio que se impone por sorpresa, que sirve para coger aire antes de despertar en medio de la catástrofe. Nos contaba cómo lo primero que se escucha siempre, mientras el polvo se aposenta lentamente, es un grito desgarrado y desgarrador. Y tras este, un segundo y un tercero. Así hasta que la ciudad se convierte en un lamento sonoro de gritos y alaridos que no puede imaginarse desde lejos. Mucho menos cuando esta lejanía también la impone el tiempo. Pero lo cierto es que sí nos regaló un símil: lo ocurrido en Jaén, nos dijo, es el Guernica andaluz. Una imagen tan poderosamente visual que nos hizo estremecernos a todos.
Es inevitable para los que buscamos todavía una identidad propia entre tales acontecimientos, no establecer comparativas entre nuestro tiempo y el tiempo que estudiamos. Yo no soy historiador, lo he repetido muchas veces. Pero soy alguien que estudia las historias desde el relato, lo único que vence al silencio ensordecedor que provoca una guerra. Me voy dando cuenta, poco a poco, de que el relato que se hace de un acontecimiento, pasado o presente, es lo que verdaderamente determina una guerra. Aun así, no se trata tampoco de un acto dicotómico, ganar o perder, sino más bien de construir un relato que explique y detalle, que aglutine y acumule, que venza solo, al fin y al cabo al relato hegemónico, al poderoso. Quizá solo se trate de levantarse, palabra en mano, como quien grita, para erigir el sentido común como una bandera blanca. La palabra siempre vence. Ha de hacerlo.
Nadie entiende en pleno siglo XXI lo que ocurrió en nuestra propia carne. Nadie, y mucho menos mi alumnado, cuyos abuelos ya ni siquiera conocieron la posguerra. Para ellos, la nuestra ya no pertenece más que al viento de la historia. Y sin embargo, son presa en estos días del miedo y del desconcierto. Ponen preguntas ante su incertidumbre y las lanzan como si sus profesores tuviéramos las respuestas. Pero no somos capaces de explicar qué está pasando en Ucrania.
La guerra siempre es la misma guerra. Tan lejos, tan cerca. Las imágenes que nos llegan son producto de la misma destrucción, de las mismas bombas. Todas las guerras son la misma guerra. Y todas se parecen porque de todas se nos ofrecen las mismas imágenes: la destrucción, el dolor, la sangre y la fuerza derramadas. Ucrania es parte de nosotros, porque nos vemos en estas imágenes. Incluso con la mínima dosis de empatía seríamos capaces de vernos en los que huyen, en los que buscan un lugar seguro donde empezar una vida sin tierra. Por eso aguantamos la respiración todavía. Por eso a mi alumnado se le llena la boca de preguntas que nadie sabe responder.
Me doy cuenta de que esto solo acaba de empezar. Europa, impactada y dolida, sigue prácticamente en silencio. El polvo apenas ha empezado a levantarse. Los primeros gritos de Ucrania ya se han producido. Debemos ser cautos, hacernos las preguntas pertinentes y entender que cualquier acción produce una inmediata reacción. Pero en el silencio, que no ha de ser eterno, cabe todo, incluso las palabras y las preguntas: ¿Cuántos años tardará el pueblo ucraniano en dejar de ver a sus vecinos rusos como sus invasores? ¿Qué contarán quiénes lo han perdido todo? ¿Qué sentido tiene invadir un estado democrático? ¿Quién responderá ante los crímenes de guerra? ¿Qué derecho tiene Rusia a provocar una guerra como esta? ¿Qué significa una frontera? ¿Qué es Europa sino una unión de fuerzas ante el horror?
Son muchas las preguntas que han de construir el relato de los ucranianos. Una historia que ya han ganado, no me cabe la menor duda. Porque si algo ha perdido Putin, además de la razón, es el relato. La Historia ha de entenderse en las escuelas sencilla y práctica. Y es ahí donde han comenzado a perder la guerra los rusos. Recuerden conmigo aquellas palabras de Antonio Machado de diciembre del 38: «…para los estrategas, para los historiadores, todo estará claro: hemos perdido la guerra. Pero humanamente, no estoy tan seguro… quizá la hemos ganado».
¡DESTACAMOS!