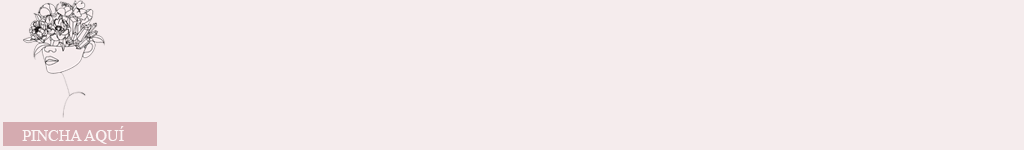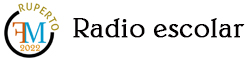“No temas a la muerte, y no temerás a la vida”. (Epicuro).
El anterior artículo que escribí para el Canuto apareció capado, sin salir impreso su renglón final, que resumía un poco la esencia del mismo. Repetiré la última frase, para poder entenderlo en su contexto. Decía: “Un refrán castellano muy rememorado y repetido nos aconseja nadar y guardar la ropa, pero, en las circunstancias actuales, si le hacemos caso, preveo que puede acabar dejándonos mojados y en cueros”.
Acaba de pasar la fiesta de los Santos y los Difuntos, disfrazada con eslóganes, imágenes, ropas y ritos anglosajones, inundada de brujas y monstruos, todos en un puchero humeante que desprende un vaporcillo de rebeldía e ironía modernas, denostando los adustos Tenorios pretéritos y las multitudinarias visitas a los cementerios, mostrando el ansia por la celebración jubilosa una vez más. Mi carácter algo circunspecto me lleva a vivir estas fiestas un poco amodorrado, pero entiendo que cada uno lo haga a su manera, siempre que no moleste la vida de los demás, porque opiniones y criterios hay muchos, y creo que en algunos temas no hay uno más cierto ni mejor que otro, sino que la mayoría son comprensibles. Son también entendibles los otros renglones que tratamos de escribir en el cuaderno o libro de nuestra vida, unas veces más derechos y otras más torcidos o resbaladizos. He preguntado en varias ocasiones a amigos qué no querrían dejar de hacer antes de que ese libro se acabara, o, formulado en positivo, qué harían sin pensárselo antes de morir. La mayoría se asombra ya con la pregunta y no disparan una respuesta en seguida. Meditan y se atreven a decir después, entre otras cosas, que les gustaría casarse, tener hijos, ser felices, hacer una locura, comprarse un Ferrari si les toca la lotería, viajar lejos, cortejar a Brad Pitt o a Angelina Jolie, irse al desierto o con los monjes tibetanos, y algún filósofo osa mascullar que daría su brazo derecho por poder y saber amar, siendo correspondido. ¡Qué poderoso debe ser el amor, que se cuela en todos los sitios!
La aceptación de la muerte ha sido siempre un veneno y a la vez un bálsamo. Un veneno, porque nos da un escalofrío profundo e intenso saber que vamos a morir, y un bálsamo, porque a partir de ahí podremos valorar más “los días que sumamos”. Soy de los que lo piensa así, y no suelo decir “los días que nos quedan”. Esta visión un poco existencialista se complementa y enriquece con la que tienen otras personas desde su credo religioso personal o compartido. Las distintas religiones ofrecen variadas perspectivas sobre la muerte. Así, la cristiana antigua defiende otra vida eterna después de la misma, en la cual se acabará en un destino dicotómico según hayamos sido buenos o malos, transformado en un premio o un castigo. La fe de los cristianos ha ido evolucionando a zonas más relacionadas con la espiritualidad bien entendida, la ayuda a los demás y la bondad, sin dejar de lado las celebraciones en comunidad. Las religiones orientales, sobre todo el hinduismo, creen en la reencarnación, en que pasaremos a otra vida ocupando un lugar en función de cómo nos hayamos comportado en esta. Las religiones totémicas africanas hacen significativa la presencia de los muertos entre los vivos, formando parte de la misma tribu o del mismo clan. El budismo, que no es propiamente una religión, aborda el tema desde una perspectiva algo distinta, defendiendo la conciencia del aquí y ahora como una parte de los distintos caminos o estados de una conciencia perdurable e infinita, aunque cambiable con el tiempo. Propone también, que como morimos, podemos apreciar la belleza de la vida. Para que podamos hablar del modo ideal de morir habría que hablar del modo ideal de vivir. Atravesar de un modo satisfactorio el proceso de la muerte, dependería de los constantes esfuerzos que se hacen durante la vida para acumular buenas causas, (y no cosas), para contribuir a la felicidad de los demás, y para fortalecer la bondad y la humanidad en lo más profundo de nuestro ser. En eso coincide con el cristianismo. Los islamistas acogen la muerte con alegría, pues despoja al hombre de los fastidios de la vida mundana.
Hay, curiosamente, una terrible paradoja en Occidente con respecto a cómo vemos la muerte, el tabú en que la hemos convertido, y lo poco que hablamos de ella en vida. Le tenemos miedo. El materialismo reinante nos ha hecho desear nuestra inmortalidad en esta propia vida terrenal moderna, y sentimos pavor por no poder portar nuestro bagaje y nuestra maleta después. Aceptamos erróneamente el paso del tiempo como un fracaso y, también la ciencia, incluida la médica, no enseña a asumir la muerte como un paso normal de la vida misma. En las facultades no se habla mucho de lo que ocurre cuando ni la medicina ni la cirugía ya no hacen nada, cómo lidiar esa fase y cómo acompañar al que sufre. Por ello, muchos profesionales médicos rehúyen estas etapas, dejándonos habitualmente a los médicos de familia el trato con los allegados del moribundo y con él mismo, lo que es entendible, porque los conocemos mejor. Por todo ello creo que es una necesidad imperiosa enseñar tranquilamente la normalidad de la muerte, incluso a los niños, aprovechando oportunidades como el fallecimiento de familiares o mediante metáforas como pueden ser los cambios que tiene una planta a lo largo del tiempo. Una necesidad más global es no dejar de pensar, no denigrar el análisis y no abandonar tampoco la razón. La otra es aprender a no evitar pensar en lo que no nos gusta, porque no solo no resuelve los problemas, sino que los magnifica.
Mis últimos reglones de hoy hablarán sobre cómo querría que fuese mi último renglón biográfico. Me gustaría estar reposando sobre mi cama, en mi casa, rodeado de las personas que más quiero, tranquilo, cuerdo, consciente de lo que ocurre, muy viejecito, sin dolor, satisfecho de lo que he hecho, sin ocultar nada, y con una sonrisa en la cara, transmitiendo paz a los que se quedan y, por qué no decirlo, un guiño de esperanza…, lo que creo que compartís muchos de vosotros.
¡DESTACAMOS!