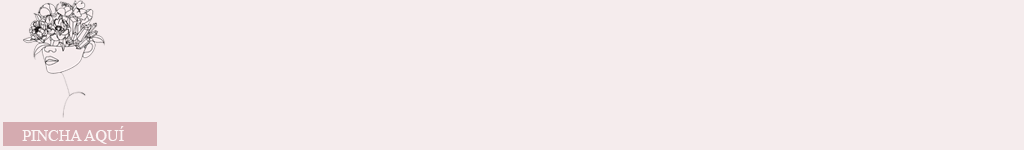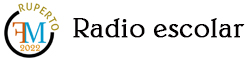Desde que comencé a interesarme por la docencia de la lengua y la literatura he percibido siempre a mi alrededor un fantasma que carga con el peso de años de lecturas erróneas de las estadísticas: los jóvenes ya no leen. Y no es que sea del todo incierto, pero igual enfocamos mal el asunto.
¿Para qué se lee? Muchas personas dirían ante esta pregunta que cogieron un Almudena Grandes o un Marta Sanz para distraerse o para pasar el rato en el medio de transporte que los lleve al trabajo o a la escuela. Otras, que para conocer otros mundos, para ejercitar el olvidado músculo de la imaginación sin cuya fuerza perderíamos el reino de Fantasía bajo influencia de la Nada —para entender esto último atrévanse con La historia interminable—. Incluso habrá quien diga que lee para aprender a escribir, simplemente, y tomen nota de Ángeles Mora o de Chirbes. Pero también, seguro, habrá quien reniegue de todo esto, quien diga que lee por encontrar en el contenido una bonita historia, algo que le emocione, que le remueva las mariposas que una vez notó adentro, y tomen con gusto a Alice Kellen o a Jane Austen. También por supuesto dirá alguno que lee por aburrimiento, porque incluso aquellos libros que nos hacen dormir tienen algo bueno —comprendan que de esto no les proporcione un ejemplo, porque aquí prefiero que cada uno incluya el suyo—. Además, hay personas que leen porque hacen una tesis, y para ello diseñan un corpus de libros de otros autores que leerán con detenimiento y pasión hasta el agotamiento, y todavía así no habrán dicho todo lo que el texto tenía que contar. Porque hay textos vivos, gritando ahora mismo su radical presente, y textos a los que quisieron matar de muchas formas hace tiempo para que no hablasen. Especial mención merecen aquí todas aquellas obras que hablan de la destrucción de los propios libros, como La biblioteca de fuego de María Zaragoza. Afortunadamente también hay lectores-arqueólogos que buscan encontrar el presente en Aristófanes, y que pueden deleitarse con las múltiples versiones de Lisístrata. Y, claro, entendiendo que hay lectores y lectoras de ficción, lectores de poesía, de no ficción, de ensayo y de divulgación histórica, científica, tecnológica, etc., de novelas clásicas, contemporáneas, románticas, eróticas, de vaqueros, sobre familias y la niñez, sobre el campo, sobre el horror de las ciudades, sobre la precariedad… en fin, sobre casi todo, lo mejor es que cada lector busque sus propias conclusiones a esta pregunta, ¿no les parece?
Decía Daniel Penac en Como una novela, que el verbo «leer» no tiene imperativo, aversión que comparte con otros verbos como «amar» o «soñar». Ame usted, caballero. Sueñe con leones, señora. ¿Se imaginan? Es posible formarlo, pero es altamente improbable su uso en un texto coherente con nuestra realidad —inténtenlo solo por el bien del reino de Fantasía, repetiría aquí a mi alumnado—. ¿Y por qué nos empeñamos en el imperativo de «leer»? El mejor ejemplo, para empezar, sería que nos vieran leer a nosotros, a las familias, a los padres y a las madres, al profesorado, al personal no docente. ¿Por qué no trazar actividades tan sencillas como proporcionar espacios en los recreos aptos para la lectura como ya tienen el fútbol y el baloncesto, y que no sean siempre las bibliotecas? ¿Por qué trabajar las lecturas solo en clase con el único punto de vista del alumnado obligado a leer el mismo libro? Afortunadamente esto está cambiando. Como ejemplo de ello, hoy me gustaría hacerme eco de las actividades tan interesantes que se vienen desarrollando en el IES Nuevo Scala en favor de la lectura. En primer lugar, hace un par de pandémicos años, que se diseñó y elaboró un Bibliopatio que pueden ustedes encontrar en las redes sociales del centro o en el mismo Google, porque llegó a convertirse en un fenómeno viral en algunos círculos. En los próximos meses, se dedicará a eso mismo: un lugar de lectura al aire libre para todos los usuarios del centro en momentos de recreo, pero también como espacio para desarrollar actividades relacionadas con la lectura. Y cuando digo esto, no pienso solo en la asignatura que, como saben, me compete. Estamos diseñando una red de recomendaciones que ayuden a nuestro alumnado a encontrar la pasión por la lectura en cualquiera de sus variantes.
Además, se están llevando a cabo una serie de tertulias, una tarde al mes, formadas por un nutrido grupo de jóvenes entre los 13 y los 16, pero también por madres y profesorado del centro. La última vez llegamos a ser unas veinte personas debatiendo sobre, en este caso, La golondrina, una obra de teatro de Guillem Clua con una temática muy compleja que parte de un acto terrorista. Hemos pasado de la cruda realidad de Invisible de Eloy Moreno al mundo fantástico cargado de multitud de seres en Stardust de Neil Gaiman. Tras todas estas lecturas, nos enfrentaremos ahora con una versión de Las suplicantes de Esquilo y Eurípides magníficamente escrita por Silvia Zarco y que ya recomendé en una ocasión. Es cierto que el salto es arriesgado, pero también es verdad que juntos y juntas en una mesa de tertulia con dulces y buena disposición se llega más lejos en la compresión lectora. Porque los libros hay que hablarlos con la emoción con que contamos la vida. Porque en las tertulias, a las que invitamos a todas aquellas personas que quieran compartir una tarde al mes con nosotros, ninguno es docente o alumno, qué va. Cedemos ese espacio para ser lectores y lectoras, iguales en la palabra y necesariamente distintos en los puntos de vista. Porque para enseñar o aprender a leer, es necesario encontrar un espacio así, donde la visión de lector no es aquella que nos daba Fahrenheit 451 de «elemento que produce personas solitarias», sino personas fuertes en empatía, educadas emocionalmente, atentas a otras realidades y con capacidad para el diálogo. No todo lo da la lectura, claro, pero ayuda como nada.