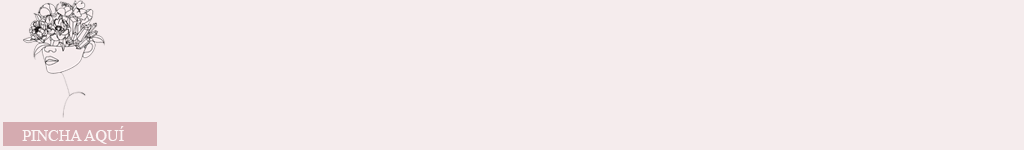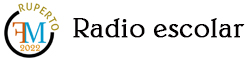Cada año, el 11 de noviembre se celebra el Día internacional de las librerías. Siento que esta debiera ser una de esas fechas de celebración que aunaran tanto el favor de los libreros y librerías como el de lectores avezados o principiantes. Si así lo sintiéramos, podríamos llegar al acuerdo tácito de que son las librerías —quizá junto con las bibliotecas, las escuelas y los centros sanitarios— el lugar sin el cual un pueblo es menos pueblo.
¡Libros!, ¡libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir: “amor, amor”, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Esto mismo decía Federico García Lorca en su famoso discurso de inauguración de la biblioteca de su pueblo. Y pues, siendo como dijo el poeta, si una biblioteca debería estar a la altura de la memoria de un pueblo, una librería debería mostrar su radical presente cargado de futuro. De hecho, ¿se han llegado a plantear cómo la apertura de una librería que inicie a sus lectores en nuevos rumbos temáticos, formales o incluso con nuevas perspectivas modifica sutilmente la visión que tiene un pueblo de sí mismo y de la realidad? ¿Es igual un pueblo donde existe la posibilidad constante de encontrar novedades de ficción, de fantasía, de arte, de novela juvenil que uno que no? ¿Verdaderamente querríamos un pueblo donde los libros fueran un artículo de lujo que hay que ir a buscar a veinte o treinta kilómetros? Por ponerles un ejemplo, ¿no es esto ya lo que sucede con el cine? Porque yo tengo la terrible impresión de que es lo que poco a poco también sucede con las actividades culturales y de ocio para niños y para jóvenes.
Por otro lado, son muchos los que piensan que la llamada “herramienta más democratizadora del conocimiento” que es internet ha supuesto una ayuda a la hora de encontrar más fácilmente la cultura a la que no accedemos en ausencia de comercios o lugares físicos que nos la faciliten. Pero, ¿no es esto acaso una paradoja? Llegados a este punto me gustaría hablarles de la campaña de una multinacional que se ha ofrecido en estos días de inicio de curso a ceder el 1% de las adquisiciones de las familias y demás consumidores a centros educativos —públicos o privados— para que obtengan productos en su web con la cuantía acumulada. Es decir, esta empresa conoce lógicamente el movimiento que generan cada poco tiempo no ya el cambio de libros sino también la ilógica evolución de las leyes educativas, por lo que se ha puesto como meta facilitar el consumo de libros y material en su web para terminar ofreciendo las migajas a centros de enseñanza. Evidentemente puedo decirles que existe una precarización cierta en muchos de nuestros centros públicos en cuanto a herramientas se refiere —en algunos he estado trabajando con verdadero sentimiento de haber retrocedido años—; también, que en esos sitios faltan materiales para adaptar las aulas a dos cosas muy “simples”: a la digitalización que se supone del siglo XXI y al cambio climático. Todo eso es verdad, pero si los administradores piensan que las migajas de estas empresas van a solucionar eso es que andamos muy cortos de miras. ¿No es la administración acaso quien debería velar por equipar y equiparar?
Deberíamos comenzar a asumir que o familias y profesorado trabajan unidas, o la calidad de la enseñanza estará cada vez más en manos de estas multinacionales. Pero también, no lo olviden nunca, lo estará el futuro de otros negocios más cercanos como lo son las librerías. Es decir, si al final todo aquel que quiere un libro se marcha a tiendas online, ¿qué creemos que va a pasar sino que la oferta, poca o mucha, va a desaparecer por completo de nuestro entorno? Aunque no lo parezca, a nuestro alrededor son muchas personas y familias las que viven de los libros: escritores, que se llevan, cuando más, un mísero 10% del precio final; impresores, que se ven afectados además por la falta de papel; editores, esas empresas grandes o pequeñas que deciden qué vale la pena publicar y qué no, pero por supuesto también quienes asumen el riesgo y por ello quienes pueden llegar a quedarse —justificadamente o no— entre un 30 y un 45% del precio de un libro; distribuidoras, que acaparan entre un 45 y un 60% del precio final por almacenamientos y transportes, equipo comercial, devoluciones, administración, etc.; diseñadores, los menos en plantilla y otros como autónomos y quienes cobran por trabajo realizado; correctores, que ingresan por palabras; agentes literarios, que se llevan su beneficio de la ganancia del autor/a; y, finalmente los libreros, quienes se podrían quedar entre un 15 y un 20%, eso si no son una gran superficie, porque ahí el porcentaje es mucho mayor —aunque en esos lugares, como sabemos, habrá libros, pero nunca hay libreros—.
Por tanto, este once de noviembre tomen con determinación el camino a su librería preferida, pues tenemos la suerte enorme en este pueblo de contar no con una sino con varias y buenas. Una vez allí, déjense aconsejar. Escuchen con atención y regálense un momento para ustedes. Y, si pueden permitírselo, háganse con el libro que más les guste, el que más se acerque a su íntimo deseo. Solo así volveremos a entender que la mayor ganancia de libreros y librerías, la verdadera y más tangible, es la de tener una cantera de lectores fieles que les ayuden a construir un espacio variado y amplio donde quepamos todos. Pero esa riqueza ya no será de ellos, por supuesto que no, porque sin saberlo la estarán regalando a todo un pueblo.
Disfruten la lectura.
¡DESTACAMOS!