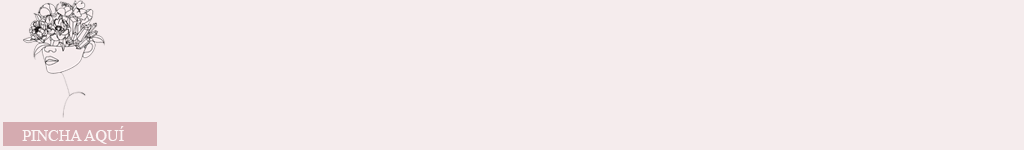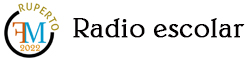Creo que no hay profesión más apasionante ni elevada que la de médico. Mi quehacer probablemente me remueva el orgullo y me traslade a destinos poco imparciales y tal vez subjetivos, sobre todo si no consigo transmitir las causas de mi pensamiento y aseveración.
En tiempos de decadencia moral, económica, política y social en los que nos hemos envuelto, en tiempos también de pandemia, son mayoría los que ponen en primer lugar de sus necesidades la salud, por encima incluso del dinero, el poder o el amor, sus compañeros habituales en el mundo de los deseos humanos. Intentamos mejorarla, con nuestros conocimientos limitados y nuestras terapias, nunca certeras al cien por cien, dentro de las posibilidades que tenemos. El conocimiento científico es siempre provisional y por tanto perecedero. Nosotros también somos seres mortales, y pienso que debemos asumirlo lo antes posible. En el transcurso de nuestra vida nos asaltarán padecimientos variados que nos provocarán miedo, dolor, sufrimiento y penuria, hasta que al final nos gane alguno en la contienda. Hasta entonces, desde el nacimiento al último suspiro, los médicos acompañamos a las personas, curando cuando podemos, mejorando otras veces, estando al lado siempre. Eso es lo que yo sentía y quería expresar.
El devenir de la medicina pública en los últimos decenios ha virado a una tecnificación excesiva que intenta paliar la ausencia de cercanía con los pacientes, no provocada casi nunca por los médicos en sí, sino por la presión excesiva que los gestores ejercen sobre nosotros. Siempre lo diré y lo remarcaré. No se puede hacer bien algo que necesita tiempo sin tiempo. Y lo notáis. Creedme cuando os digo que no nos dan tiempo a los médicos de familia. Los compañeros del hospital tampoco están ociosos, pero se les respeta algo más su reloj.
No han decidido tener los suficientes médicos para reponer las plazas de aquellos que se jubilan. No se han abierto las facultades para que estudien todos los alumnos que lo desean, sabiendo que faltan profesionales. Podría decir que no acierto a adivinar el porqué, pero añado que es porque con mucha frecuencia toman las decisiones aquellos que desconocen el tema en cuestión, y no buscan tampoco el asesoramiento adecuado. Se ahorra en esta partida, y se malgasta en otras no sólo secundarias sino intrascendentes. Todos lo sabemos. No se ha respetado nunca al médico que empieza a trabajar. Los contratos, además de indecentes, perpetúan la inestabilidad laboral. La coacción es frecuente, aunque ahora menos.
Y la consecuencia lógica de haber menos galenos es que la sanidad pública se resiente. A los médicos de cabecera, cada vez menos en número, no sólo por las jubilaciones sino por las muertes y secuelas graves por coronavirus, se nos exige hacer un poquito más cada día. Pero los cuerpos no son de hierro; ni las mentes. Hay compañeros que desgraciadamente han tenido que abandonar la profesión, no por hastío sino por abatimiento. Se habla mucho de desgaste profesional, pero yo no lo llamo así. No es desgaste, es puro cansancio, convertido en enfermedad. El desgaste lo han creado ellos, los que no ven enfermos y se dedican a planificar que con la mitad de recursos se haga el doble. En este río revuelto, han conseguido meter la patita algunas empresas de medicina privada, que buscan sólo rentabilidad económica. Los resultados en salud tal vez les importen menos, más allá de alcanzar cierto prestigio para no disminuir la demanda. Conste que no estoy en contra de los hospitales privados ni del ejercicio privado de la medicina. Lo que sí critico es que, desde los gobiernos, no se invierta lo suficiente en sanidad pública.
Perdonad que incida sobre algunas cuestiones que se nos presentan a los médicos de pueblo, a los médicos de cabecera. Cuando falla un sistema, la carga mayor reside en la parte más accesible. Con la pandemia, en muchas ocasiones, los pacientes no vistos en el hospital han sido devueltos para que nosotros los enviemos de nuevo, pero ellos no los han llamado. Más trabajo. Al no haber más que un dermatólogo a tiempo parcial, tenemos que derivar a los pacientes a través de fotos de la zona afectada. Por si fuera poco, como no se dispone de buena cobertura en el centro, tenemos que salir a la peana de enfrente, a veces llegando casi a San Pedro. Las fotos las enviamos desde nuestro propio móvil y puede parecer que estamos usando el WhatsApp. Más trabajo. Al tener muchos casos ahora en consulta telefónica, puede dar la sensación, cuando alguien llega a la puerta, de que “no hay nadie” y optan por colarse. El trabajo telefónico es, en este momento de bajas ocasionadas por la sexta ola, casi más del doble que el presencial. No es sólo que no estamos parados, sino que estamos agotados de correr, de ir rápido para poderos atender a todos.
No sé cuánto tiempo podremos resistir esta carga laboral. Mientras intentamos debelar tanto al virus como a la mala gestión, no cejaremos en defender nuestra profesión, una profesión para la que estudiamos mucho en su momento, para la que no dejamos de estudiar, y para la que hemos sacrificado mucho tiempo libre, a sabiendas de que no es algo que nos sobre. Por eso, no queremos aplausos ditirámbicos, sino sólo comprensión. Y respeto. Mientras escribo estas líneas tengo fiebre y síntomas catarrales. Espero que no sea más que una gripe esta vez. También nosotros enfermamos. Como todos vosotros.
A pesar de todo lo anterior, siento una fuerza que me empuja a intentar mejorar la salud de mis pacientes. Supongo que eso es lo que llaman vocación. No obstante, ésta no justifica el tremendo esfuerzo continuado al que nos someten, exageradamente inhumano en los últimos años. Espero que entre todos consigamos cambiar esa dinámica.
Creo que habrá más temas para otras columnas. Y será para contar verdades, como hoy.
¡DESTACAMOS!